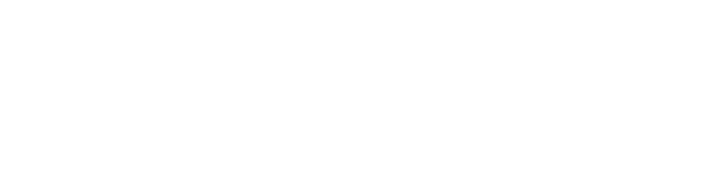Totó la Momposina no solo canta la historia del Caribe colombiano, la encarna. Su voz, anclada en la memoria ancestral y guiada por el tambor, transformó el folclor en un puente entre culturas, generaciones y territorios.
A orillas del Magdalena, donde el río no olvida, nació Sonia Basanta Vides. La hija del tambor, la nieta del bullerengue, la voz que un día el mundo conocería como Totó la Momposina y que este 1 de agosto cumple 85 años. No vino al mundo con nombre de estrella, sino con la herencia de una estirpe sonora que había resistido al tiempo y a los silencios. Nació canto, nació memoria, y su eco aún no se apaga.
Totó brotó como la ceiba junto al río, como florece el canto en la garganta del pueblo. Desde niña, en Talaigua Nuevo, la música no era un arte sino una manera de vivir. Aprendió sin partituras, a través de los tambores y las voces que tejían historias. La tradición no se le impuso: la habitaba. Pero creció con los pies entre dos mundos: el Caribe profundo y la ciudad de Bogotá, donde llegó en los años cincuenta, cargando en su maleta no solo ropa, sino raíces.
En 1982, cuando Gabriel García Márquez recibió el Nobel de Literatura, fue ella, entre otros artistas, quien cantó en Estocolmo. Su canto fue un símbolo: mientras el
realismo mágico alzaba vuelo, la música que lo inspiró se presentaba al mundo. Y desde entonces, el mundo no dejó de escucharla. Su voz no pedía permiso para cruzar fronteras.
Su primer disco, Colombia (1983), fue grabado en Francia. Pero La Candela Viva (1993), producido por Peter Gabriel, fue el fuego que la hizo mundial. Allí no había exotismo, había dignidad. No había maquillaje, había identidad. El bullerengue, el porro, la tambora, la chalupa, el son palenquero: todo eso viajaba con ella. Todo eso sonaba con ella.
Pero detrás de la cantadora había un tejido más profundo. Una arquitectura musical y política que está siendo descifrado por el profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Federico Ochoa Escobar, quien junto a su equipo de investigadores con el respaldo de MinCiencias, emprendió uno de los análisis más completos sobre el impacto de Totó. Su proyecto no parte de una biografía, sino de una idea poderosa: Totó es un nodo donde se entrecruzan la historia, la diáspora, la nación y la identidad. No es solo artista, es puente.

El equipo, compuesto por investigadores de la UTB y la Universidad de Antioquia, ha seguido el rastro de Totó a través de grabaciones, partituras, archivos y entrevistas. Incluido el Fondo Totó la Momposina, legado a la Universidad de los Andes en 2023. ¿Qué han hallado? Que Totó no se limitó a representar el folclor: lo transformó. Porque si el folclor es estático, Totó lo volvió movimiento.
El profesor Federico Ochoa, líder del proyecto de investigación sobre Totó, asegura: “Existen muchas crónicas sobre Totó la Momposina, incluso biografías, libros y homenajes. Pero ninguna había profundizado en el impacto real que su música ha tenido en el mundo. Esta investigación no es solo sobre lo que ella cantó, sino sobre cómo su voz tejió conexiones culturales, movilizó memorias y transformó la idea misma de lo que entendemos por Caribe colombiano”.
Esa transformación no fue casual. Lo confirma Marco Vinicio Oyaga, su hijo y director musical por más de cuatro décadas: “Mi mamá cantaba porque le nacía. No lo hacía para gustar, lo hacía porque era su forma de existir. Su voz es el eco de una tradición que comenzó con las abuelas y se proyectó al mundo con tambores”.

Totó eligió el tambor cuando muchos apostaban por la orquesta. En 1969, participó en un concurso cantando música popular, pero pronto entendió que la cumbia que quería no era de trompetas, sino de tambores. Así definió su camino: una mujer que encendió la candela de la música con dignidad y sin concesiones.
Su influencia ha sido transversal. Carlos Vives reconoce que Totó fue una guía en su camino de fusión vallenata. La mexicana Lila Downs la llama “una madre sonora de América Latina”. Calle 13 la invitó a cantar en Latinoamérica (2011), donde su voz suena como un eco ancestral. María Mulata le dedicó Itinerario de tambores, y grupos como ChocQuibTown beben de su legado. Ella abrió caminos donde la tradición no se conserva en vitrinas, sino que arde viva.
También ha sido fuente viva de inspiración para músicos menos mediáticos, pero igual de comprometidos con la memoria sonora del Caribe. El luthier y músico José Álvarez recuerda cómo su vida cambió al escuchar por primera vez a Totó: “Totó fue capaz de transformar la música sin despojarla de su esencia. Ella sacó los ritmos caribeños del patio y los puso en los grandes escenarios del mundo. Su fuerza es ancestral. Para mí, se convirtió en musa. Muchos de mis leles, esas melodías que viajan entre el tambor y la gaita, nacen de lo que ella representa: una mujer que hace del canto una raíz, del bullerengue un estandarte y de cada nota, un acto de resistencia”.
En su trayectoria también hubo un compromiso silencioso pero profundo con otras cantadoras. En los años 80, con figuras como Gloria Triana, buscó rescatar a mujeres que habían sido olvidadas o excluidas de los escenarios. Fue entonces cuando su canto se volvió también acto político: una forma de resistir al olvido.
El proyecto de investigación del profesor Ochoa también destaca algo fundamental: Totó, mujer en un espacio dominado por hombres, asumió el liderazgo sin pedir permiso. En escena, no solo cantaba: dirigía, creaba, decidía. Fue, y es, símbolo de autonomía femenina. No como ícono de moda, sino como matriarca que sostiene con su voz la historia de un pueblo.
En sus seis discos de estudio, cada canción está construida con rigor estético. Pero más allá de lo grabado, su legado es oral, es corporal, es comunidad. Totó no dejó un estilo, dejó una ruta. Una forma de hacer música que respeta la raíz, pero la lleva lejos. Y eso es lo que hoy analiza el equipo del profesor Ochoa: cómo desde un rincón del Magdalena nació una obra que desafía las categorías de lo folclórico y se vuelve música tradicional en movimiento, en diálogo con el Gran Caribe, con África, con Europa.
El proyecto TLM (Totó la Momposina y sus Tambores) hoy es objeto de estudio, pero también de inspiración. El análisis etnográfico liderado por Marco Vinicio como asistente de investigación revela detalles íntimos: desde cómo se construyeron los arreglos, hasta cómo se diseñaban las presentaciones. La investigación no solo busca entender a Totó, sino prolongar su resonancia.
En 2023, Totó se retiró de los escenarios. Se apagaron los reflectores, pero no su eco. Porque hay artistas que se graban en discos, y hay otros —como ella— que se inscriben en la memoria. Hoy, sus canciones suenan en las aulas de música, en las plazas de Mompox, en las danzas de Medellín, en las plataformas digitales, y en los corazones de quienes cantan sin micrófono, pero con verdad.
Y mientras en alguna casa del Caribe suenan las primeras notas de un bullerengue, algún niño o anciano pregunta “¿Quién es la que canta así?”, la respuesta, siempre será la misma “Es Totó” y su tambor que aún resuena. Porque ella no se fue, se volvió eco. No se apagó, se sembró en la piel del tambor, en la voz de las cantadoras, en los pies descalzos que aún bailan bullerengue bajo la luna. Totó es el canto que se hereda, la historia que no se calla, la mujer que convirtió la tradición en un camino. Y mientras exista alguien que escuche, su voz seguirá resonando.