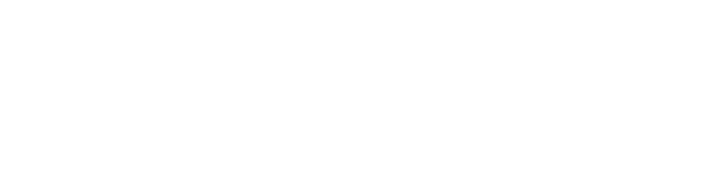En San Jacinto, un rincón del Caribe colombiano que huele a maíz tostado, madera húmeda y fogones encendidos, las mujeres tejen como si cada puntada fuera un suspiro del alma. Allí, donde el viento baja desde los Montes de María trayendo ecos de historias difíciles, se levanta una memoria hecha a mano, con hilo, con paciencia, con amor y con dolor. Es el tejido de Ana María, de Marina, y de tantas otras mujeres que un día, en medio del miedo, encontraron en sus manos el único refugio posible.
El conflicto armado en los Montes de María dejó huellas profundas en cuerpos, casas y caminos. Entre finales de los años noventa y la primera década del 2000, esta región vivió una de las etapas más duras del conflicto colombiano: desplazamientos forzados, masacres, amenazas, miedo cotidiano. Grupos armados ilegales disputaban el control territorial, económico y social. La población civil, atrapada entre actores armados, pagó un precio desmedido. Las mujeres, en especial, enfrentaron el peso doble de la violencia: la externa, brutal y visible; y la interna, silenciosa y persistente, que se cuela en la vida diaria, en la crianza, en el cuidado, en la dignidad.
Ana María lo recuerda con la mirada fija en el telar. “Uno tejía pa’ no pensar”, dice bajito, como si aún temiera que alguien la oyera. “Nos reuníamos a hacer las hamacas, sin decir mucho, solo pa’ no volvernos locas. Uno no podía ni llorar con libertad.” Marina asiente. Ella prefiere hablar mientras enreda los hilos de colores que forman la base de una mochila sanjacintera.
“A veces tejía de noche, a escondidas, mientras los niños dormían. Me inventaba colores que no existían pa’ que no se me llenara el corazón de negro.”
Fue en ese contexto que nació el proyecto Cuidarte San Jacinto, una iniciativa pensada no solo como un espacio de acompañamiento psicológico, sino como un acto político de reconstrucción del tejido comunitario a través del arte y el oficio. Los talleres de bordado, de tejido, de conversación, no eran simplemente actividades manuales. Eran espacios de resistencia, de sanación, de encuentro. En cada reunión, las mujeres encontraban no solo el hilo, sino también la palabra.
“En ese taller fue la primera vez que conté lo que me pasó”, dice Marina. Su voz tiembla, pero no se quiebra. “Y cuando lo dije, cuando me escucharon, me sentí otra vez persona. Sentí que no estaba sola.”
Ana María también recuerda el momento en que su historia, tantas veces reprimida, fue por fin dicha en voz alta. “Fue como quitarse un costal de encima. Uno va cargando eso sin saber cuánto pesa, hasta que lo suelta.”
Marina no se imaginaba hablando frente a un grupo de jóvenes. “Eso no era lo mío”, confiesa. “Yo sabía tejer, sabía criar, sabía aguantar… pero hablar, y menos con muchachos, no me veía en eso.” Cuando desde el proyecto le propusieron que compartiera su experiencia en los colegios del pueblo, su primera respuesta fue un rotundo no. Le daba pena. Le daba miedo. Sentía que su historia no tenía cabida en un salón de clases.
Pero una amiga, también participante del proceso, le insistió con ternura. “Usted tiene mucho que decir, Marina. Su historia puede ayudar.” Tanto le insistió, que un día aceptó. “Bueno, voy a ir una vez, pero solo esa vez,” dijo. Y fue.
Lo que pasó en ese primer encuentro la dejó conmovida. “Los pelaos me escuchaban calladitos. No se burlaban ni se distraían. Me miraban como si estuvieran oyendo algo que nunca les habían contado.” Marina les habló sin guiones ni fórmulas. Les habló desde su historia, desde el dolor, desde el aprendizaje. Les habló como madre, como mujer que se las arregló para criar en medio del miedo, como artesana que sanó a punta de hilo.
En cada charla compartía no solo lo que vivió durante el conflicto armado, sino también lo que había aprendido sobre las emociones. “Les contaba que yo antes me aguantaba todo, y eso me enfermó. Que tuve ansiedad, que no dormía, que me daban temblores. Que aprendí a soltar el dolor tejiendo, a hablar de lo que sentía.” Y poco a poco, esa sinceridad encontró eco.
Los jóvenes reaccionaban de manera positiva. Se acercaban después, le hacían preguntas, compartían lo que sentían. “Una niña me dijo que ella también se tragaba todo lo que le pasaba, que nadie la escuchaba. Y ahí entendí que sí vale la pena hablar”. Contra todo lo que imaginó, a Marina le quedó gustando. Volvió una vez, luego otra. Ya no por obligación, sino por convicción. “Yo que no quería ir, ahora soy la que más quiere hablar. Me gusta ver cómo los muchachos entienden. Que sí se puede cambiar la forma en que uno vive el dolor.”
No era profesora, ni pretendía serlo. Pero con cada palabra, con cada historia que contaba, sembraba algo. Tal vez una inquietud, una reflexión, una semilla de empatía. Con sus mochilas al hombro y su voz firme pero cercana, fue abriendo caminos de memoria entre quienes heredaron un país marcado por silencios.
Y si alguien sabía de dolor, era Marina. Durante los años más duros del conflicto, fue ella quien sostuvo a su familia con las mochilas que tejía en casa. “A los hombres no los dejaban trabajar, había miedo de que los mataran, de que los reclutaran. Todo me tocó a mí. Yo cocinaba, tejía, vendía, criaba… y por las noches, me aguantaba la ansiedad como podía.”
La ansiedad, cuenta, fue su sombra durante años. “A veces sentía que me iba a morir de la tristeza, de la desesperación. No dormía, no comía, me temblaban las manos.” Pero con el tiempo, con cada puntada, fue encontrando una forma de respirar. “La artesanía me salvó. Si no hubiera tenido eso, no sé qué habría sido de mí.”
Cuidarte San Jacinto no vino a “curarlas”, como si fueran heridas ajenas que se deben tapar. Vino a escuchar, a acompañar, a sostener. Vino a hacer visible lo que el país a veces no quiere ver: que las mujeres de los Montes de María no son solo víctimas, sino creadoras, tejedoras de paz, portadoras de una fuerza ancestral.
Y ahora Marina, que un día tejía para no llorar, teje para enseñar. Va dejando hilos en cada historia que cuenta, como si cada palabra suya fuera una semilla. Ana María sigue en su taller, rodeada de hamacas coloridas que ya no son solo refugio, sino también testimonio. Entre las dos, y con muchas más mujeres de su comunidad, están hilando un nuevo destino.

En San Jacinto, tejer es más que una tradición. Es un lenguaje, un archivo de lo que ha pasado y de lo que no debe repetirse. Las hamacas que cuelgan en las terrazas, las mochilas que recorren el país entero con sus colores vivos, son también declaraciones de memoria. Cada hilo lleva la historia de quienes sobrevivieron, resistieron y crearon belleza en medio del dolor. El proyecto Cuidarte no solo tejió comunidad: tejió dignidad. Permitió que las mujeres se reconocieran entre sí no como víctimas aisladas, sino como parte de un colectivo que tiene mucho que decir. Y en esa conversación entre bordados y palabras, fueron sanando.
“Es que uno no solo teje mochilas, uno teje pedazos de vida,” dice Marina. “Y si esas mochilas pueden enseñar, entonces que rueden, que se llenen de historia.”
Tal vez esa sea la mayor victoria de estas mujeres: convertir lo que las hirió en algo útil, en algo hermoso, en algo que toca a otros. Hablar, enseñar, recordar, sanar. Con hilo, con voz, con memoria. Porque en San Jacinto, como en tantos otros pueblos que han vivido el conflicto armado, el futuro también se teje.

El proyecto «Cuidarte San Jacinto» se funda como un testimonio conmovedor de resiliencia y recuperación comunitaria en los Montes de María, una región históricamente devastada por el conflicto armado en Colombia. La iniciativa, respaldada por organizaciones internacionales como la OIM y USAID, surgió de la necesidad de abordar las profundas cicatrices psicológicas dejadas por la guerra en una población vulnerable. A través de un enfoque participativo, el proyecto no solo ofreció acompañamiento psicológico, sino que también revitalizó el tejido social y cultural de San Jacinto, un municipio reconocido por sus riquezas artísticas y su tradición en manifestaciones culturales que han permitido a su gente afrontar positivamente el conflicto.
La esencia del proyecto se centró en empoderar a la comunidad, especialmente a las mujeres tejedoras, para que se convirtieran en promotoras de salud mental y tutoras de resiliencia. Como ilustra la experiencia de Marina, el tejido, que para muchas fue un refugio silencioso ante el dolor y la ansiedad del conflicto, se transformó en una poderosa herramienta de sanación y expresión. Los talleres no solo proporcionaron un espacio para el arte y el oficio, sino que también fueron foros de resistencia, sanación y encuentro, donde las historias reprimidas encontraron voz y las mujeres se reconocieron como parte de un colectivo. La valentía de Marina al compartir su experiencia con los jóvenes en las escuelas demuestra cómo el proyecto trascendió el ámbito inicial para sembrar semillas de empatía y comprensión sobre el manejo del dolor y las emociones, transformando su propia experiencia de víctima en una fuente de enseñanza y empoderamiento para otros.
El impacto de «Cuidarte San Jacinto» fue profundamente positivo para todos los involucrados, desde los investigadores y estudiantes que aprendieron a reconocer el valor de las personas y la vida en la comunidad, hasta los participantes que encontraron un espacio para sanar y contribuir a la construcción de un futuro. A pesar de los desafíos como la resistencia inicial, las dificultades logísticas y la precariedad de los servicios básicos en el municipio, la apertura y la necesidad de la comunidad de trabajar en salud mental fueron evidentes. El proyecto dejó un «granito de arena» y fortaleció lazos duraderos, demostrando que incluso ante las carencias y los legados del conflicto (como la informalidad laboral, problemas de salud mental, consumo de sustancias y violencia intrafamiliar), la voluntad de superación y el deseo de aprender prevalecen.
En última instancia, «Cuidarte San Jacinto» es un ejemplo palpable de cómo la memoria, el arte y la comunidad pueden entrelazarse para tejer un futuro de dignidad y paz. Las mochilas y hamacas de San Jacinto no son solo productos artesanales; son declaraciones de memoria, cada hilo lleva la historia de quienes sobrevivieron, resistieron y crearon belleza en medio del dolor. Este proyecto subraya la importancia de invertir en iniciativas que permitan a las comunidades afectadas por el conflicto no solo recuperarse, sino también liderar su propio proceso de sanación y construcción de una mejor calidad de vida, incluso cuando los recursos se agotan.