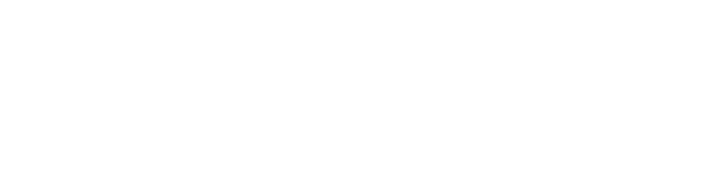Carlos Ortiz convirtió el dolor del desplazamiento en una voz poderosa de resistencia. Desde los Montes de María, narra su historia y la de su pueblo con un micrófono en la mano y memoria en el alma. Esta es la crónica de un joven que comunica para sanar y transformar.
Carlos Ortiz tenía apenas cuatro años cuando fue desplazado junto a su familia del Viejo Mampuján, un 11 de marzo del año 2000. Hoy, más de dos décadas después, es la voz viva de esa historia. Afrocolombiano, narrador comunitario, secretario del Museo de Arte y Memoria de Mampuján y reportero formado en el proyecto “Así avanza mi PDET”, Carlos es uno de esos hombres que aprendió a transformar el dolor en relato, la herida en palabra y la memoria en acción. Su voz no busca protagonismo, sino justicia. Y su historia, como su pueblo, no se rinde al olvido.
En los Montes de María, donde el verde se mezcla con el pasado y el canto se levanta entre heridas, un joven afrocolombiano narra desde la raíz. Carlos Ortiz busca justicia y lo hace con una grabadora en la mano, una memoria en el pecho y una fe que no se rinde.
Antes de llegar hasta él, hubo voces que nos abrieron camino. Nuestra llegada a María la Baja no fue casual. Fue el eco de una conversación previa, sostenida con quienes también creen en la palabra como semilla. En las oficinas frescas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, escuchamos a Jessica Blanco, una mujer que habla con la claridad de quien conoce el territorio no desde el escritorio, sino desde la experiencia.
Jessica, coordinadora del proyecto «Así avanza mi PDET», nos habló de un territorio que ha sido contado por otros, un Montes de María descrito desde el miedo y la violencia. “Montes de María ha sido narrado mucho desde las voces de actores externos”, nos dijo con preocupación. Por eso, explicó, la urgencia del proyecto era cambiar esa narrativa, abrir micrófonos para que las voces verdaderas se escuchen: las de jóvenes, mujeres, comunidades afro e indígenas que, entre machete, tierra y memoria, están reclamando su derecho a contarse.

“Aquí no somos guerrilleros, aquí no somos paramilitares. Aquí hay comunidades que trabajan por la paz”, afirmó Jessica, hablando por muchas se las voces que hoy se levantan en territorios afectados por el conflicto.
Nos compartió que el proyecto nació como respuesta a esa necesidad: formar una red de reporteros y reporteras comunitarias que, desde su propio lenguaje, narren lo que los medios tradicionales han ignorado. Habló de procesos hermosos en medio del polvo: talleres de formación, asambleas deliberativas, emisoras comunitarias que ahora tienen voz propia, y celulares viejos que hoy graban verdades nuevas. De un proceso que comenzó pensado solo para mujeres diciendo: “aquí hay mujeres de hacha, pala y machete que también construyen territorio”, dijo. “La población LGBTIQ+ también ha sido invisibilizada, también fue masacrada y necesita contar su historia”, señaló.
En ese mismo escenario, Pablo Abitbol, con la serenidad de quien ha acompañado muchas luchas, nos habló del territorio como un clamor. Un clamor de transparencia, de rendición de cuentas, de saber qué pasa con el Acuerdo de Paz. “¿Cómo conectamos la necesidad de transparencia con el potencial del territorio para hacer seguimiento e incidencia?”, se preguntó. Para él, era fundamental que el conocimiento no se quedara en lo académico, sino que se tradujera en acción y ciudadanía crítica.
Fue allí, entre palabras que tejían esperanza, donde apareció un nombre. Carlos Ortiz. Un joven que no había estudiado comunicación en salones con proyectores, pero que había aprendido a narrar desde la sombra de un árbol, desde el temblor de su historia. Y así, con el nombre de Carlos vibrando entre nuestras manos, comenzamos el viaje.
El camino hacia María la Baja comienza con paisajes que parecen contarte historias en voz baja. Las bicicletas de los niños, los árboles que no se cansan de dar sombra, las casas de palma y cemento, los colegios pequeños que sobreviven al olvido y las canciones que se escapan de parlantes viejos mientras los hombres beben bajo el sol inclemente. Todo eso es parte del trayecto. Un viaje que, más que hacia un pueblo, es hacia un testimonio vivo de resistencia y comunicación: el que nos daría Carlos Ortiz de 29 años.

La vegetación era espesa, los cultivos se mezclaban con el ganado, y entre curvas y rectas, los vendedores ambulantes aparecían como oasis: mamones, rosquitas, calor, peajes de 12 mil pesos. Todo sumó 200 mil, pero cada peso valía la pena. Íbamos al encuentro de quienes usan la palabra como herramienta de transformación. Íbamos tras los pasos de “Así avanza mi PDET”.

Treinta y ocho grados nos derretían. Se sentía el picante del sol, el vallenato de fondo “Ahí vas paloma”, de Los Hermanos Zuleta, olía a leña, al pueblo.
Pero llegamos perdidas. Estábamos en el Nuevo Mampuján y no lográbamos ubicar el museo. Así que paramos en una tienda del pueblo y le preguntamos a un joven que estaba ahí dónde quedaba el Museo Mampuján, el lugar de encuentro que hace unos días escogimos para el encuentro con Carlos, y él se volteó y con una sonrisa nos respondió: “soy yo. Soy yo el que buscan.” Se montó en su moto, cruzó la calle y, con toda naturalidad, nos indicó el lugar que había estado todo el tiempo frente a nosotras.
Cuando llegamos al Museo de Arte y Memoria de Mampuján, tuvimos que recorrer parte del museo para llegar a su oficina. Entre tapices colgados, historias bordadas y una calma silenciosa, nos adentramos hasta un espacio fresco, de techos altos, aire acondicionado y luz suave. Carlos nos esperaba sentado frente a un escritorio con un computador. Nosotras, del otro lado, listas para escuchar.

Carlos es de estatura promedio, moreno, con una actitud firme y clara. Habla con ritmo, con pausa, con convicción. Tiene la capacidad de sostener una idea con la mirada, de conmover con una frase, de sembrar memoria sin levantar la voz. Lo primero que nos compartió fue lo que nunca se olvida: el día en que Mampuján fue desplazado.
“Mampuján fue desplazado ese 11 de marzo del año 2000. El grupo paramilitar llegó el 10 de marzo… y dijeron que lo mismo que pasó en El Salado iba a pasar en Mampuján”. Carlos tenía solo cuatro años. Su memoria más temprana es una micropelícula de imágenes, sabores y emociones. “Yo recuerdo que me montaron en una borqueta. Esa borqueta tenía una cantidad de gallinas rojas y yo iba justo en un extremo. Nos bajamos en El Mango… y en El Mango a mí me dieron arroz amanecido y agua de pañuelo. Yo nunca he podido probar una comida que me pareciera tan deliciosa como esa en toda mi vida”.
Aquella noche, los paramilitares reunieron a toda la comunidad. Hombres a un lado, mujeres al otro. El miedo era tangible. “Los cuchillos, y que nadie iba a quedar vivo”, decían. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. La pastora Alessandra, junto a otras personas, vio en la montaña “tres ángeles y en la luna dos manos”. La luna se convirtió en sol. “Dios está con nosotros”, dijeron.
Una orden por radio lo cambió todo: “No se metan con una comunidad de luciérnaga”. No hubo masacre. Pero sí un éxodo.
“El amanecer de ese día fue el amanecer más horrible para los Mampujaneros… Muchas señoras tuvieron que salir en hamacas porque sus piernas no les daban para caminar. Yo estaba supremamente contento, porque para los niños, salir de Mampuján era ir a la ciudad. Decía, bueno, vamos de viaje todos. Pero creo que fue un poco bueno pensar así desde la inocencia”.
La historia de Carlos es la historia de muchos, pero con un matiz único: decidió que el micrófono fuera su herramienta de lucha. Desde su labor en la emisora comunitaria de María la Baja, ha visto pasar líderes sociales, campesinos, mujeres, jóvenes. Ha narrado historias de dolor, de desplazamiento, pero también de retorno, de siembra, de construcción de paz.
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) nacieron como una promesa del Acuerdo de Paz para reparar los territorios más golpeados por la guerra. Y en Montes de María, esa promesa encontró eco en voces como la de Carlos. Con el proyecto “Así avanza mi PDET”, impulsado por la Universidad Tecnológica de Bolívar y organizaciones sociales, los reporteros comunitarios encontraron no solo formación técnica, sino reconocimiento y espacio para deliberar.
“Nos enseñaron a contar nuestra realidad con nuestras palabras, desde el territorio, sin que nadie nos edite la verdad”, dijo Carlos, con la seguridad de quien ha aprendido a defender su voz.
La red de reporteros comunitarios es más que una iniciativa. Es una resistencia tejida con palabras, micrófonos, grabadoras viejas, celulares. Cada asamblea deliberativa organizada dentro del proyecto fue un espacio de catarsis, de memoria, de planificación. Carlos participó activamente. Relató cómo estas asambleas ayudaron a fortalecer no solo sus capacidades, sino los lazos entre comunicadores de distintos corregimientos y municipios.

Carlos no solo es un joven afrocolombiano. Es un símbolo. De resistencia, de memoria, de fe, de reconstrucción. A los cuatro años, lo subieron en una borqueta entre gallinas y miedos. Vio desplazamiento, oyó llanto, sufrió humillación. Lo llamaron “desplazado” como si fuera una marca, como si dejar su tierra fuera una vergüenza. Pero él lo recuerda como un viaje. Un viaje que no eligió, pero que con el tiempo convirtió en propósito.
Ahora, muchos años después, vive en el nuevo Mampuján, trabaja como secretario del Museo de Arte y Memoria, y guías recorridos donde la historia se cose sobre tela. “El museo para mí es el lugar donde Dios me permitió sanar”, nos dijo con la voz quebrada y el alma abierta. Porque aquí la historia no se encierra en vitrinas. Se toca, se canta, se llora y se transforma en arte.
Mientras las tejedoras de sueños dan puntadas que narran el horror sin odio, Carlos escribe guiones, toma fotos, edita videos, crea contenido con sentido, y lleva en alto la voz de quienes nunca salieron en un noticiero, pero tienen tanto que contar. Gracias al proyecto “Así avanza mi PDET”, Carlos y decenas de jóvenes como él aprendieron a comunicar desde la raíz, desde su identidad, su acento, su verdad.
“El que tiene identidad habla desde ella. Y nosotros, como afros, hablamos desde lo que somos”, dijo, y cada palabra suya era como un eco que bajaba de los Montes.
El proyecto no fue solo una capacitación. Fue un despertar colectivo. Les enseñaron sobre paz, justicia restaurativa, derechos humanos, y cómo denunciar con creatividad lo que duele. En las asambleas deliberativas, se debatieron los proyectos del PDET, se alzaron voces contra elefantes blancos como un puente que solo usan animales, y se soñaron nuevas narrativas: podcasts campesinos, cuñas con sabor local, reportajes desde la raíz.
Carlos recuerda especialmente a un grupo que se hacía llamar “Las Maricas”, desde el Carmen de Bolívar. “La forma en que contaban su historia, cómo narraban desde su identidad… me pareció hermoso”, nos dijo. También habló de otros colectivos que, desde el anonimato, han documentado con inteligencia artificial las necesidades de sus territorios. Una red de narradores que florece en medio de la ceniza.
Y mientras hablábamos, el museo respiraba. Afuera, las tejedoras salían rumbo a Medellín para dar talleres de tela sobre tela. Porque el museo no es solo un lugar: es una experiencia espiritual, un refugio de dignidad, una sala de justicia comunitaria, un espacio donde el pasado se transforma en semilla.

Carlos nos habló de lo que siembran ahora: oportunidades. Jóvenes que son guías turísticos, cocineras que alimentan a 500 personas al día, tejedoras que viven de su arte. Todo eso sale del museo. Todo eso nace de contar la verdad.
Cuando Carlos habla, no solo informa. Carlos conmueve. Carlos sana. Carlos siembra. Sus palabras tienen el peso de una memoria viva y el vuelo de un sueño en construcción. En su voz habita el eco de sus abuelos, la fuerza de su madre y el fuego de una juventud que no se resigna al silencio.
Él no aprendió a comunicar desde una universidad con aire acondicionado y proyectores modernos. Aprendió desde el calor, desde la comunidad, desde los relatos transmitidos a la sombra de un árbol, desde las historias tejidas con hilo, desde el dolor transformado en palabra.
“Uno no necesita un título para comunicar con el corazón”, nos dijo. “A veces me frustro porque no he terminado la carrera, pero Dios me ha demostrado que el conocimiento también se construye desde lo vivido”.
Y vaya si lo ha vivido. Participó en las tres asambleas deliberativas del proyecto. Discutió con otros jóvenes sobre los problemas del territorio. Aprendió sobre justicia restaurativa, sobre derechos humanos, sobre cómo comunicar con enfoque étnico y diferencial. Descubrió que su historia personal era también una herramienta de transformación.
El Museo de Arte y Memoria de Mampuján, donde hoy trabaja como secretario y coordinador de comunicaciones, es más que su lugar de trabajo: es su casa espiritual, su espejo. “Aquí vine a perdonar, aunque no haya olvidado”, dice, mientras observa los tapices que cuelgan de las paredes, como si contuvieran vidas completas. Cada uno de esos tapices es una voz. Y Carlos también es un tapiz humano. Una historia entrelazada con muchas otras.
En medio de la entrevista, cuando una brisa fugaz nos regaló un respiro del calor y el papá de nuestra compañera entró buscando refugio, Carlos nos contó otra anécdota: “Una vez llegó una señora de España, una profesora. Le contamos la historia, hizo el taller de tela sobre tela… y lloró. Lloró tanto que dejó su tapiz como parte del museo. Sanó con nosotros”.
Sanar. Comunicar. Existir. Tres verbos que Carlos conjuga con el alma.
También nos mostró cómo desde el museo se generan ingresos reales para las familias de la comunidad. Jóvenes que hacen recorridos turísticos, cocineras que preparan delicias locales como gallina guisada y arroz con coco, tejedoras que venden sus piezas en la tienda del museo. Todo eso se sostiene con las acciones colectivas que nacen del amor por el territorio.
“Aquí hay dignidad. Aquí la memoria también da de comer”, dijo, con una sonrisa que vencía al calor. Y entre tantas reflexiones, algo quedó vibrando en el aire: Carlos no es solo el fruto de un proyecto, Carlos es la prueba de que sí se puede. Que sí se puede narrar desde adentro. Que sí se puede hacer memoria sin quedarse en el dolor. Que sí se puede construir paz con palabras, tela, tambores y verdad.
Nos despedimos de Carlos con gratitud. Él se quedó en su escritorio, frente al computador, rodeado de tapices que no cuelgan solo de las paredes, sino del alma. Había compartido con nosotras algo más que una historia: nos entregó su voz, su memoria, su forma de resistir.
Antes de salir, nos dijo algo que se nos quedó vibrando en el pecho: “Yo he dicho que la vida es un viaje, un viaje que hay que disfrutar, aunque venga con tropiezos. Y yo no elegí salir de Mampuján, pero ahora sé que Dios permitió que viviéramos eso para contarlo”.
En su voz hay luz. Hay firmeza. Hay raíces. Carlos no necesita tener un medio nacional ni miles de seguidores. Él ya está haciendo lo que muchos no: narrar con sentido, con cuerpo, con identidad, con causa.

Subimos al carro y emprendimos el regreso. Ya no era el mismo camino. El paisaje seguía ahí: la vegetación espesa, los cultivos, los parlantes con champeta, los rostros en las puertas. Pero nosotras ya no éramos las mismas. El calor seguía. El olor a leña también. Pero algo había cambiado: ahora llevábamos una historia dentro.
Una historia que no busca cerrar nada, sino abrir muchas más. Porque mientras existan jóvenes con grabadoras y sueños, mientras tejedoras sigan bordando la guerra hasta convertirla en arte, mientras alguien como Carlos diga con voz firme “esto es lo que somos”, habrá siempre esperanza.
Carlos no grita. Carlos teje. Carlos narra. Carlos resiste.
Y mientras existan voces como la suya, la memoria en los Montes de María no morirá. Caminará. Se alzará. Y hablará.